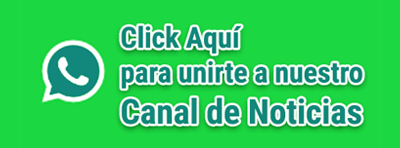Opinión | 16/12/25
Análisis
El nuevo enemigo del conocimiento: el estudiante que no lee
La importancia de estudiar...

Por Leandro Pacca
Hoy en día es frecuente escuchar a muchos jóvenes decir que “estudian Derecho”. Sin embargo, detrás de esa afirmación se esconde una pregunta incómoda: ¿son verdaderos estudiantes o simplemente adolescentes que se inscriben en una universidad sin comprender la importancia, la responsabilidad y el esfuerzo que la carrera exige? La diferencia es abismal. Como suele decirse, no por tener una pelota en tu casa sos futbolista; de la misma manera, anotarse en una carrera no convierte a nadie en estudiante.
Buena parte de quienes ingresan a la universidad ignoran esta distinción. Ocho de cada diez están todavía en el CBC y, cuando consiguen superarlo, apuntan directo a las cátedras más fáciles, buscando evitar el rigor académico. Llaman “malos” a los profesores que exigen y confunden exigencia con injusticia. Es el equivalente a un jugador que sueña con llegar a Europa pero se queja de que el entrenamiento es pesado. Pretenden un título sin entrenamiento intelectual, sin lectura y sin disciplina.
Esto se ha vuelto aún más visible por la influencia de las redes sociales, que generan desinformación y crean la falsa idea de que estudiar Derecho es simplemente “algo sin matemáticas”. Muchos eligen la carrera porque vieron un video de un minuto o porque hicieron un test vocacional automático. No hay vocación, no hay comprensión, no hay búsqueda de conocimiento: solo hay impulsividad. Y cuando la elección nace de la impulsividad, el resultado suele ser el mismo: abandono rápido o un tránsito lento, desganado, casi burocrático por las materias.
Estos pseudoestudiantes perjudican directamente la imagen de quienes sí estudian. Los verdaderos estudiantes son los que leen, investigan, discuten, se equivocan, vuelven a intentar y se interesan genuinamente por entender el derecho. Cada vez son menos. En cambio, abundan aquellos a quienes les alcanza con figurar en un sistema de inscripción y prolongar la carrera durante diez años sin interés alguno en los contenidos. Si hoy en la Facultad de Derecho de la UBA se preguntara quién fue Ulpiano, una figura central del Derecho Romano, la mayoría no sabría responder. Allí es donde se revela con claridad quién estudia y quién simplemente ocupa un lugar físico en un aula.
A este fenómeno se suma otro problema: la falta total de cultura del esfuerzo. Muchos creen que estudiar es aprobar, cuando estudiar es comprender. Creen que aprender es repetir, cuando aprender es cuestionar. Confunden el título con el conocimiento, como si un título fuera una coronación y no el resultado de años de formación seria. La universidad se convierte así en un trámite, en un recorrido automático, en una carrera que “debería durar lo menos posible”, no en un espacio de pensamiento crítico.
Y lo más preocupante es que esta actitud no afecta solo a la carrera de Derecho: atraviesa todas las áreas. Hay quienes se anotan por moda, por presión social o simplemente porque “algo hay que estudiar”. Pero estudiar no es una obligación decorativa. La universidad es un compromiso. Requiere horas de lectura, de análisis, de dudas, de frustración y de crecimiento. No es un lugar para quienes buscan un atajo, sino para quienes tienen voluntad.
Hay algo que indigna especialmente: la apatía por la lectura. No leer es la raíz de casi todos los pseudoestudiantes. Pretenden estudiar Derecho sin abrir un código, sin tocar un fallo, sin leer ni siquiera la bibliografía mínima. Quieren aprobar leyendo resúmenes que otros escribieron, confiando en videos de quince segundos y copiando definiciones como si fueran fórmulas mágicas. Después se sorprenden cuando un examen les exige relacionar conceptos, analizar un caso o aplicar una norma. ¿Cómo van a hacerlo si no leen? Es como querer operar sin haber visto un bisturí. La falta de lectura es un acto de desinterés disfrazado de viveza.
Y lo peor es que muchos incluso se sienten orgullosos de no leer. Lo dicen como si fuera una cualidad: “Yo apruebo sin estudiar”, “yo paso sin leer”, “yo zafé”. Esa cultura del atajo es un cáncer para la universidad. No solo empobrece a quienes la practican, sino que arrastra hacia abajo el nivel general. Porque mientras algunos se esfuerzan, investigan y leen de verdad, otros avanzan sin abrir un solo libro y después pretenden estar al mismo nivel. No es bronca por capricho: es bronca porque leer es la base de cualquier formación seria, y despreciar la lectura es despreciar la carrera misma.
Ni hablar de aquellos que creen que ser abogado es lo mismo que ser un simple gestor tribunalicio. Esa confusión, que parece inocente, es en realidad una muestra brutal de desconocimiento sobre lo que implica la profesión. Un abogado no es un mensajero judicial, no es un portador de escritos, no es un empleado que corre expedientes. Como bien explicaba Alberto Binder, la diferencia es estructural: el abogado es un operador del sistema jurídico, un actor intelectual en la dinámica del poder, alguien que comprende normas, procedimientos, instituciones, conflictos y relaciones de fuerza. El gestor tribunalicio, en cambio, solo transita pasillos, presenta papeles y realiza trámites mecánicos. Uno piensa, interpreta, argumenta; el otro transporta documentos. Uno interviene en la arquitectura del derecho; el otro solo circula por sus pasillos.
Pero esta distinción se perdió entre quienes ingresan a la carrera sin la menor noción de lo que significa el oficio. Hay quienes se anotan pensando que van a estar “cerca del poder” solo por presentar escritos; como si la cercanía física a un tribunal bastara para dotarlos de relevancia jurídica. Confunden presencia con prestigio, trámite con técnica, exhibición con ejercicio profesional. Es una ilusión infantil: creen que estudiar Derecho es sacarse fotos con el edificio de tribunales atrás, como si eso construyera autoridad.
Y aquí aparece otra capa del problema: los que se inscriben únicamente para mostrarlo en redes. Llenan historias en Instagram, se ponen “estudiante de Derecho” en la biografía, hacen videos en TikTok subrayando un apunte que ni leyeron, se sacan fotos con el código abierto en la página 1 y jamás lo pasan de ahí. Chapear en un stream, posar con un libro o usar el título como decorado parece haberse convertido en un fin en sí mismo. Se preocupan más por el branding personal que por comprender una norma, más por acumular likes que por estudiar jurisprudencia, más por parecer que por ser.
Y lo más grave es que existe una nueva categoría híbrida: los que se anotan por ambas razones. Ni por vocación, ni por interés, ni por gusto intelectual, sino por una mezcla de vanidad digital y fantasías de despacho. Son los que quieren el glamour de la carrera sin asumir el sacrificio; los que sueñan con el saco, pero no con el estudio; los que aspiran a la foto en Tribunales, pero no a la lectura de expedientes. Son producto de una época donde la apariencia vale más que la profundidad, donde el título es un accesorio y la carrera una escenografía.
Este fenómeno no solo degrada la profesión, también la vacía de sentido. Porque cuando el Derecho se reduce a un trámite, cuando el estudio se reemplaza por la pose, cuando la profesión se convierte en un disfraz de poder, los verdaderos estudiantes quedan mezclados en un mar de teatralidad y superficialidad. Y ahí es donde el daño se vuelve evidente: la sociedad empieza a ver al abogado no como un profesional del pensamiento, sino como un simple gestor con diploma o, peor, como un influencer con apuntes.
Existe además una especie particularmente peligrosa dentro del pseudoestudiantado: el que sostiene que “no hace falta estudiar porque la práctica te enseña”. Esa frase, repetida con orgullo, es la mayor declaración de ignorancia jurídica que uno puede escuchar. Claro que la práctica es necesaria, nadie lo discute, pero la práctica sin teoría no forma abogados; forma improvisados. La práctica enseña a aplicar la ley, pero jamás puede reemplazar el conocimiento que permite interpretarla, analizarla y discutirla. Pretender ejercer sin estudiar es como querer construir un edificio sin conocer los planos: podés levantar paredes, sí, pero tarde o temprano todo se derrumba. Quien se refugia en ese argumento no defiende la práctica: defiende su pereza.
Es necesario, por eso, empezar a diferenciar entre quienes realmente estudian y quienes solo se anotan. No para excluir a nadie, sino para recuperar el valor del estudio. La universidad pública es demasiado valiosa como para reducirla a un espacio donde cualquiera entra, pero pocos se toman en serio lo que eso significa. Ser estudiante implica esfuerzo, disciplina y pasión. Todo lo demás es simplemente estar matriculado, que no es lo mismo.
En los últimos años se ha consolidado un fenómeno preocupante en el ámbito universitario: la utilización indiscriminada de herramientas de inteligencia artificial por parte de estudiantes que no buscan complementar su formación, sino directamente sustituir el proceso de aprendizaje. Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde la conducta individual del alumno, sino que exige una crítica más profunda al rol que han asumido (o dejado de asumir) las universidades.
Muchos estudiantes recurren a la inteligencia artificial no por interés académico, sino por una lógica utilitarista: aprobar con el menor esfuerzo posible. Leer menos, pensar menos, escribir menos. En ese contexto, la IA se convierte en un atajo cómodo que evita el conflicto cognitivo, el error y el razonamiento propio, que son precisamente los pilares de toda formación universitaria seria.
Sin embargo, esta práctica no sería posible sin un marco institucional permisivo. Las universidades que habilitan, fomentan o miran hacia otro lado frente al uso acrítico de la IA son corresponsables del vaciamiento pedagógico que hoy se observa. La proliferación de carreras a distancia, evaluaciones estandarizadas, trabajos genéricos y correcciones automáticas ha generado el ambiente perfecto para que la formación se transforme en una mera simulación de aprendizaje.
La educación universitaria no consiste en producir respuestas correctas, sino en formar criterio, capacidad de argumentación, pensamiento crítico y responsabilidad intelectual. Cuando una universidad permite que un alumno se gradúe sin leer, sin escribir con esfuerzo propio y sin sostener una idea frente a otros, deja de cumplir su función social y académica.
El problema no es la tecnología en sí. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa si se la utiliza como apoyo, como disparador o como instrumento de contraste. El problema surge cuando reemplaza el proceso mental del estudiante y cuando las instituciones validan ese reemplazo en nombre de la “modernización”, la “inclusión” o la “flexibilidad”.
No resulta casual que muchos de quienes hacen un uso abusivo de la IA opten por modalidades a distancia no por una imposibilidad real de cursar de manera presencial, sino para evitar la exposición, el debate, la corrección directa y la exigencia académica. La virtualidad, mal implementada, se convierte así en un refugio para la mediocridad intelectual.
Una universidad que se precie de tal debe incomodar, exigir, frustrar y obligar a pensar. Si el título se convierte en un trámite y la carrera en un simple requisito burocrático, el problema ya no es el alumno que usa IA, sino el sistema educativo que lo habilita y lo premia.
En definitiva, el uso acrítico de la inteligencia artificial no degrada únicamente al estudiante, sino que erosiona la credibilidad de la universidad como institución formadora. Defender la educación superior implica, hoy más que nunca, defender el esfuerzo intelectual, la lectura profunda, la escritura propia y el pensamiento autónomo, aun cuando ello resulte incómodo en tiempos de inmediatez y facilismo.
Por todo lo expuesto, mi conclusión es clara: no existen malos abogados, existen ignorantes que jamás asumieron el compromiso de una verdadera formación académica. El problema no es la profesión, sino quienes se acercan a ella sin lectura, sin disciplina y sin el menor respeto por el estudio. La mediocridad no nace en el título, nace mucho antes, en aquellos que nunca fueron estudiantes de verdad.
Y si algo debe quedar dicho es esto: una universidad puede abrir sus puertas a todos, pero solo quienes leen, se esfuerzan y se forman con seriedad están a la altura de cruzarlas con dignidad. Los demás son apenas una inscripción en un papel, no el futuro de la profesión.